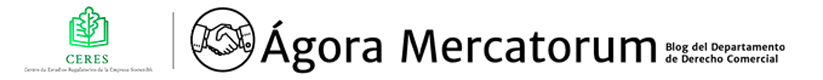31 de marzo de 2025
LECCIONES Y RECORDATORIOS A PROPÓSITO DEL CIERRE DE LA TEMPORADA DE ASAMBLEAS ORDINARIAS
Por: Fabio Andrés Bonilla Sanabria*
Los que nos hemos dedicado a temas societarios profesionalmente sabemos que el cierre del primer trimestre del año suele ser una temporada alta en consultas alrededor de los temas de las asambleas. Por lo anterior, he considerado pertinente aprovechar este espacio para comentar algunos temas a modo de recordatorio sobre aspectos frecuentes en esta materia con unos comentarios personales.
- Larga vida a la virtualidad o a las reuniones mixtas. A modo un poco de broma, muchos sabemos que de la virtualidad en las reuniones de asambleas de co-propietarios no se regresa (voluntariamente).
En la práctica empresarial la virtualidad de las reuniones del máximo órgano social ha sido muy útil en facilitar la participación de socios y la toma de decisiones. Su utilidad se da tanto para sociedades conflictivas en las que los socios literalmente no quieren verse las caras, como cuando no coinciden en una misma ciudad. Para estos casos, la virtualidad es una herramienta muy útil y debe preservarse.
El accidentado Decreto 398 de 2020 sigue vigente pero su futuro es incierto por lo que las sociedades deberían anticiparse e incorporar en sus estatutos reglas para facilitar la toma de decisiones de forma virtual. - Sobre la vieja discusión de cuando se debe citar y reunir el máximo órgano social. Por mucho tiempo existió una doctrina de la Superintendencia de Sociedades acerca de si la reunión ordinaria debía realizarse o solo convocarse dentro de los 3 primeros meses del año. Esa discusión ha sido relevante, entre otras cosas, porque del resultado de la misma se podría ver afectada la reunión por derecho propio.
La interpretación doctrinal vigente es que esa reunión se debe convocar y realizar dentro de esos 3 primeros meses (Oficio 220-44078 del 9 de septiembre de 2004 y Oficio 220-035800 del 16 de mayo de 2008). Por supuesto, en la práctica se ve de todo y hay que estar atento a esto. - Las restricciones para el ejercicio del derecho de inspección. Muy pocas compañías deciden reglamentar el ejercicio del derecho de inspección en “tiempos de paz” y esto es una lástima. La existencia de reglas claras sobre el acceso a la información social contribuye a un ambiente de confianza y transparencia en este ejercicio de rendición de cuentas previo a la reunión ordinaria.
Precisamente, algunas compañías deciden reglamentar el derecho de inspección cuando anticipan que se avecina una o ya están en medio de ella y esto puede dar lugar a discusiones por lo que la reglamentación en si misma se puede volver un motivo de discusión.
Por lo pronto, basta con señalar que i) no existen restricciones legales al número de personas de las que se puede valer un accionista para asesorarse en el ejercicio de este derecho, ii) la práctica comercial indica que este derecho se debe ejercer en el horario laboral de la compañía, iii) podría ser una buena práctica contar con una herramienta de agendamiento para prever casos en donde se dé un ejercicio simultáneo de este derecho por varios accionistas o alternativamente garantizar el acceso a la información a todos ellos, y iv) si bien algunas compañías han optado por exigir acuerdos de confidencialidad previos a la inspección, estos son contratos redundantes frente al deber legal de mantener la reserva de la información y, en todo caso, estos acuerdos (y sus penalidades) no deben convertirse en si mismos en obstáculos para el ejercicio de la inspección. - El reto logístico de tener los estados financieros (y su dictamen) a tiempo. Las compañías no siempre logran contar con estados financieros certificados o dictaminados para el derecho de inspección o para la reunión misma y en esos casos se deben considerar los efectos de esa situación irregular.
En mi opinión, si la revisoría fiscal no tiene acceso a esta información, se puede presentar un incumplimiento de los deberes de los administradores. Si los accionistas no los pueden inspeccionar pasa algo similar. Ahora, en ambos casos, el problema es de efectividad de los instrumentos para proteger este derecho, y la verdad es que el panorama en ese sentido es triste (ver siguiente punto).
Finalmente, que no se logren aprobar los estados financieros lleva a considerar la utilidad de que la asamblea los apruebe. Por supuesto es una obligación legal (art. 34 Ley 222/95), sin embargo, la verdad es que la renovación de la matrícula mercantil o la actualización del RUP se pueden hacer sin tener esa aprobación. Más allá del incumplimiento genérico de la norma mencionada, el principal efecto es probatorio (art. 42 Ley 222/95) y tal vez el principal instrumento para forzar el cumplimiento de ese requisito es la necesidad de enviarlos a los supervisores que lo requieren, lo que por supuesto no ocurre frente a la totalidad del universo societario. - Las consecuencias de no respetar el derecho de inspección. Este es uno de los derechos más valiosos con que cuentan los accionistas, especialmente los que están excluidos de la administración de la sociedad. Dicho eso, las consecuencias de no respetarlo no son muy efectivas en el propósito de garantizar su ejercicio oportuno pues se trata de órdenes administrativas o multas que resultan tardías al darse meses (¿años?) después, cuando para el ejercicio de este derecho apenas se tiene unos días.
Más allá de estas consecuencias, la verdad es que el desconocimiento del derecho de inspección no afecta la validez de las decisiones que se adopten en la reunión ordinaria. Esto podría ser un tema a revisar en nuestro ordenamiento, en especial cuando se puede compensar esa pesada consecuencias con la renuncia expresa o tácita a este derecho. - Los otros documentos que se deben aprobar en la reunión. La ley señala cuáles de ellos son (art. 46 Ley 222/95): los estados financieros, el informe de gestión y el proyecto de distribución de utilidades. Si bien no es del todo claro, el informe de beneficio e interés colectivo de la Ley 1901 de 2018 también debería aprobarse al ser un anexo del informe de gestión (de cualquier manera, como quiera que cada vez son menos las sociedades BIC, esto es una duda más académica que práctica).
Ahora, hay temas del informe de gestión que no pareciera lógica que se deban aprobar. Por ejemplo, ese informe debe incluir “la evolución previsible de la sociedad” proyectada por el administrador. Si esa expresión se entiende como la perspectiva del negocio para el siguiente año, ¿no sería este un asunto propio de la discrecionalidad de los administradores? Adicionalmente, si se tiene en cuenta que la prohibición para que los accionistas administradores aprueben los estados financieros (art. 185 C.Co.) no se extiende a estos informes, vale la pena cuestionar si deberíamos mantener la necesidad de aprobarlos.
Finalmente, en cuanto a la propuesta de distribución de utilidades, dado que no se pueden repartir dividendos sin estados financieros “reales y fidedignos”, el ignorar esta disposición tendrá consecuencias no solo para el administrador sino también para el profesional contable que los haya preparado. Estos riesgos de responsabilidad son adicionales al posible abuso que se pueda cometer, como ya nos lo han dejado claro casos como el del Tribunal Arbitral de Condimentos El Rey S.A. o el de Procedimientos Mercantiles de Isabel Cristina Estrada contra el CIAT SAS. - La posibilidad de modificar el orden del día de las reuniones ordinarias. En la práctica, tanto en las reuniones ordinarias como en las extraordinarias es posible modificar el orden del día. Esto puede ser útil en las reuniones ordinarias cuando se trata de incorporar temas imprevistos desde la fecha de la convocatoria o ajustar el orden del día antes de empezar la reunión.
En las reuniones extraordinarias sigo pensando que no es una buena práctica modificar ese orden del día pues va en contra de la naturaleza de ese tipo de reuniones y hasta puede afectar el juicio de un accionista que al recibir la convocatoria decide no acudir después de considerar los temas propuestos pero que se sorprende posteriormente con esa admitida práctica de modificarlo una vez agotado el orden del día y la aprobación mayoritaria de los presentes. - La utilidad de las reuniones ordinarias para las reformas especiales. Los estados financieros de fin de ejercicio son ideales para la aprobación de reformas especiales. Sin embargo, esto parecía contradecir unas normas especiales en materia de información financiera y por lo tanto vale la pena revisar el tema.
El artículo 1º del Anexo 6-2019 del Decreto 2420 de 2015, señala que las reformas especiales (fusión, escisión o transformación), requieren de estados financieros de propósito especial, emitidos con una antelación de 1 mes desde la fecha de la convocatoria. La norma tiene sentido si se considera que desde la convocatoria se pone esta información a disposición de los accionistas y por lo tanto busca asegurar que tengan información recién salida del horno.
Como suele pasar, esto llevó a una mala práctica que en su momento fue corregida por el supervisor. La práctica consistía en convocar a una reunión ordinaria dentro de los 3 primeros meses del año pero que se realizaría en junio o incluso agosto (por fuera de los 3 primeros meses). De esta manera, formalmente se cumplía con la antelación de la norma frente a su puesta a disposición a los accionistas, pero existía el riesgo de que la situación material de la compañía cambiara para el momento en que efectivamente se iba a tomar la decisión. Al parecer esta práctica obedecía a los altos costos de dictaminar la información financiera y buscaba evitar un doble costo de parte de la revisoría fiscal.
Hoy en día no debería existir duda al respecto ya que la posición doctrinal (vía conceptos) de la Superintendencia fue incluso incorporada en su Circular Básica Contable (Cap. IV numeral 4.2.), en el sentido de señalar que si la reforma especial se va a aprobar en una reunión ordinaria celebrada dentro de los 3 primeros meses del año (como debería ser), es posible utilizar los estados financieros de fin de ejercicio.
Este tema es relevante no solo para las sociedades y sus accionistas sino también para las cámaras de comercio. No es extraño conocer de motivos de rechazo a la inscripción de reformas estatutarias precisamente por la antelación de los estados financieros y si bien en la reposición del rechazo del acto de inscripción existe la posibilidad de debatir esto, lo que menos quieren los empresarios es enfrentar la incertidumbre del registro de este tipo de decisiones. - A propósito del primer trimestre del año y la renovación de la matrícula mercantil. Ya que se acaban de mencionar las cámaras de comercio, quiero mencionar un último tema que, si bien no está asociado a las reuniones ordinarias, si es relevante en la coyuntura actual en donde el cierre de las reuniones ordinarias va de la mano con la necesidad de renovar la matrícula mercantil.
El Decreto 045 de 2024 tal vez fue ignorado por su componente técnico y no fue tan comentado como su sucesor inmediato el Decreto 046. Sin embargo, las implicaciones del primero de estos decretos se están empezando a sentir.
La renovación de la matrícula mercantil, más cuando la misma genera un costo para los comerciantes, desde hace tiempo ha sido visto como un posible factor en la informalidad empresarial en nuestro país[1]. Esto además ha llevado a discutir el monto de la renovación y el impacto sobre los empresarios[2]. A nivel internacional han existido muchas discusiones sobre los diferentes modelos que puede tener el registro mercantil de los comerciantes[3]. Colombia ha debido contar con el apoyo de los comerciantes agremiados en cámaras de comercio para ejercer la función del registro mercantil y estos servicios se prestan bajo el cobro de una contraprestación en forma de tasa definida anualmente por el gobierno.
De forma relativamente reciente, la tasa por la prestación de servicios registrales fue objeto de una declaratoria de nulidad por parte del Consejo de Estado lo que significó la necesidad de revisar la forma de calcularla. Justamente, las consideraciones del mencionado Decreto 045 de 2024, señalan que con este se buscar incorporar un principio de progresividad en el cobro de la tasa en beneficio de los pequeños comerciantes.
El efecto lo empiezan a sentir los comerciantes de mayor tamaño que al tramitar su renovación de la matrícula mercantil han encontrado un incremento sustancial de la tasa a su cargo y que por lo tanto ven un efecto impositivo adicional en su crecimiento empresarial. Paradójicamente, las Cámaras de Comercio regionales también empiezan a sentir el efecto pues si en su jurisdicción solo existen pequeños empresarios, estos han recibido un “alivio” en el nuevo modelo del cálculo de la tasa, lo que significa que estas organizaciones gremiales tendrán que pensar seriamente en replantear sus presupuestos.
El momento parece entonces oportuno para retomar las discusiones sobre el modelo de prestación de los servicios del registro mercantil. ¿Podría Colombia pasar a un modelo de un prestador único con jurisdicción nacional? ¿Está listo el estado para reasumir el rol que en su momento les entregó a estos particulares? Alternativamente, ¿se podría pasar de un esquema de prestación de servicios registrales por varios sujetos con competencia territorial definida, a uno de varios sujetos con libertad de competencia y que en lugar de una tasa de servicios de registro, los mismos se manejaran bajo una estructura de precios?
Este tema es interesante. Por lo pronto los empresarios formales pagarán el costo del modelo actual que también lo sentirán las cámaras de menor tamaño.
* Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Comercial de la misma universidad. Becario del Externado y Colfuturo para desarrollar el programa de LLM en Derecho Internacional de los Negocios en el University College London (UCL) en donde se graduó con mérito. En el campo profesional ha trabajado en el sector público y privado. Fue asesor del Superintendente de Sociedades y Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables (e) en la misma entidad. Además de ser consultor independiente, actualmente es profesor de Derecho Societario en pregrado y en diferentes posgrados de la facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, en donde ha sido investigador y ha publicado artículos en temas de Gobierno Corporativo, Derecho Societario y Garantías Mobiliarias.
[1] La estructura de las tarifas de registro en las cámaras de comercio y beneficios de sus servicios: impacto sobre la competitividad y la formalidad empresarial. Informe de FEDESARROLLO. Autores: Natalia Salazar, Carlos Antonio Mesa y Natalia Navarrete. Bogotá, junio de 2017. Disponible en https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3445/Repor_Junio_2017_Salazar_Mesa_y_Navarrete.pdf?sequence=4&isAllowed=y
[2] Documento Conpes 3956. Política de Formalización Empresarial. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/conpes/econ%C3%B3micos/3956.pdf
[3] La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional emitió en 2018 una Guía legislativa de la CNUDMI sobre los principios fundamentales de un registro de empresas, en donde se discuten los diferentes modelos a nivel mundial y los principios que deberían guiar su creación. La guía se encuentradisponible en https://uncitral.un.org/es/texts/msmes/legislativeguides/business_registry